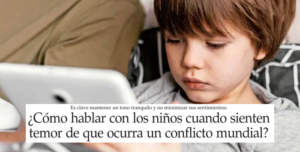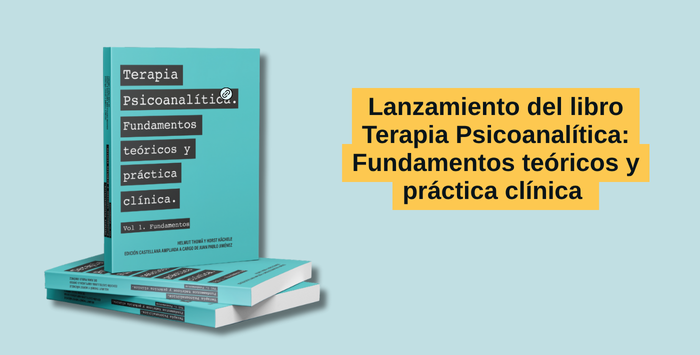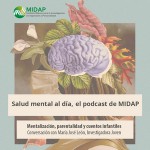Columna de Alemka Tomicic | Todo va muy rápido: IA generativa y psicoterapia
De tanto en tanto, recuerdo que aquello que hoy me parece tan natural —intuitivo, como se dice—, no estaba ahí a fines de los 1970, mi década de nacimiento. No me refiero a la radio o a la televisión, ni a la lavadora eléctrica, como alguna vez me preguntó mi hija menor, quien con seguridad imaginaba que había compartido algo de mi existencia con el Paleolítico. Tengo que recordarme que a mediados de 1980 llegó el primer computador a la casa de mis padres, el modelo ATARI 800XL, que quedaba rápidamente abandonado porque el sistema de casetera para cargar los juegos electrónicos –Pacman, Space, Tetris-, era lento y fallaba casi siempre, dándole la ventaja a las bicicletas, a la calle y a la pandilla de amigos y amigas del barrio. Décadas después aparecieron los teléfonos móviles, el correo electrónico y el sistema de mensajería MSN Messenger; me refiero a fines del siglo XX e inaugurando el siglo XXI. Ya por ese entonces, y a mis dulces veintitantos, los avances tecnológicos parecían dejar de ser asombrosos. No solo avanzábamos de manera acelerada en los cambios asociados al desarrollo del mundo computacional, sino también en la transición hacia un mundo digital: los cassettes daban paso a los CDs, el VHS al DVD, y la fotografía analógica con rollos a las cámaras digitales. Toda esa información se transformaba en bits y pasaba a almacenarse en la nube, dondequiera que esta se encontrara. Por todo esto es que no me sorprende del todo que lo que siguió se haya instalado en nuestro día a día de manera tan pervasiva y como si siempre hubiese estado ahí. A veces, con extrañamiento, nos preguntamos cómo es que lo hacíamos antes sin internet, sin la comunicación inmediata —y demandante— que instala el WhatsApp y los vistos; y sin las redes sociales, que hoy llamamos así, totalizantes, sin clarificar su carácter acotado al mundo digital. Por eso, tampoco me llama la atención que, por ejemplo, mi cuñada de ochenta y un años nos pida ayuda los domingos de almuerzo familiar para resolver sus tareas del curso de mente activa, y que ella no se admire tanto, ni del todo diría, cuando acudimos, sin pensarlo mucho, a ChatGPT para resolver los desafíos de ingenio que debe presentar temprano los días lunes. Esperamos con ansias sus tareas y disfrutamos, diría yo, con esta trampa que nos obliga a hacer prompts cada vez más precisos. Y sucede que en la misma reunión familiar, conversando sobre los alcances de la IA y su potencial de reemplazo de las actividades humanas, mi hija mayor nos demuestra de manera brutal, a mi marido y a mí —ambos psicólogos—, que lo nuestro se halla también bajo la amenaza de lo reemplazable. Muchas de sus compañeras usan ChatGPT como consejero o psicoterapeuta; incluso le dan un nombre y, en apariencia, establecen una relación de conocimiento mutuo y de valor terapéutico. La versión de IA que emplean no es de pago, por cierto, mucho más accesible que un o una psicoterapeuta del mundo real, si es que acaso podremos mantener mucho tiempo más esta distinción. La película Her, en 2013, de alguna manera ya había anticipado este futuro en el que las personas pueden, eventualmente, establer vínculos afectivos con inteligencias artificiales que aparentan conciencia y cercanía emocional, en un contexto de ansias de conexión, en sociedades caracterizadas por la soledad y el aislamiento. Mi hija, no hizo más que recordárnoslo: con IA como ChatGPT, nos acercamos —si es que no estamos ya— al escenario en que las tecnologías ofrecen compañía, apoyo y conversación, en ausencia de otros y otras reales. En varios artículos del Harvard Business Review, el autor Marc Zao-Sanders, escritor y pensador en el área de tecnología educativa, desarrolla su particular interés en la IA aplicada al aprendizaje continuo en las organizaciones. En ellos se ha preguntado, por ejemplo, en qué trabajos los seres humanos conservan aún la ventaja frente a las IA, mencionando aquellos que se desenvuelven en los ámbitos de las emociones, de la complejidad, de la presencia física y de la creatividad. Al menos tres de cuatro para la psicología, pienso para mi tranquilidad. Por otro lado, en uno de sus artículos más recientes, sobre cómo es que las personas están empleando realmente las IA generativas, nos enseña seis categorías de uso: personal y de apoyo profesional, creación de contenido y edición, aprendizaje y educación, asistencia técnica y resolución de problemas, creatividad y recreación, e investigación, análisis y toma de decisiones. He aquí lo extraordinario, y tal vez lo preocupante. Digo, todo va muy rápido nuevamente. Mientras que en el 2024 los usos frecuentes de la IA generativa se distribuían entre esta diversidad de categorías, los tres primeros usos más frecuentes en 2025 se concentran en la categoría de personal y apoyo profesional. Esto quiere decir que, entre los norteamericanos y norteamericanas, el uso de IA generativa se destina, principalmente, a terapia y compañía, a la organización de la vida, y a la búsqueda de un propósito vital. La psicoterapia, la práctica moderna que se orienta a ofrecer ayuda, entre otras, para organizar y dar sentido a la vida, requiere de un o una psicoterapeuta que pueda establecer una conexión emocional, una aproximación y comprensión de la complejidad, y por sobre todo, un pensamiento creativo. Estas son las habilidades en las que supuestamente mostrábamos ventajas. ¿Qué significan estos hallazgos de Zao-Sander, entonces, en términos de la relación entre ventajas y desventajas relativas entre los humanos y la IA? ¿Qué implican para las personas que buscan, y tal vez encuentran como única oportunidad ayuda terapéutica en IA generativa? No quisiera cerrar la discusión con una respuesta, aunque quienes trabajamos profesionalmente y en investigación en psicoterapia, debiéramos tener prisa. El uso de IA generativas como apoyo terapéutico, así como lo fueron otras herramientas antes, pareciera naturalizarse de manera acelerada y, eventualmente, podrían hacerlo también sus costos en términos éticos y de resultados. Dr. en Psicología, Profesora Titular Facultad de Psicología UDP Directora de Escuela de Psicología Investigadora del