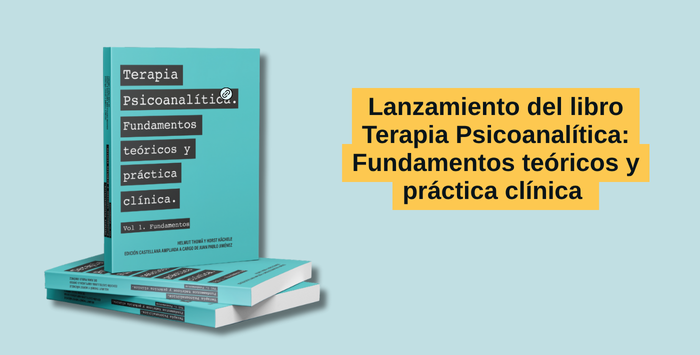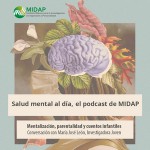Salud Mental al Día: ¿Por qué el estrés parental es un problema social?
El agotamiento que manifiestan madres, padres y cuidadores durante la crianza es cada vez más frecuente. Lo que antes se consideraba una «carga normal» o se vivía en la intimidad del hogar, hoy se reconoce como estrés parental, una condición que, al agudizarse, puede derivar en problemas de salud mental. Para la investigadora joven del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), Stefanella Costa, la palabra «estrés» se ha vuelto un comodín en el vocabulario actual, abarcando desde el cansancio hasta la tristeza. Sin embargo, la Costa define el estrés como «un malestar asociado a la crianza que va un poco más allá de lo que podemos tolerar o con lo que podemos lidiar en el día a día». Una de las particularidades del estrés parental es su evolución en el tiempo. Aunque los desafíos de la crianza siempre han existido, la vida moderna ha sumado nuevos factores estresantes. Costa destaca la «tecnificación de la crianza», es decir, la sobrecarga de información sobre cómo se debería criar, lo que genera culpa y confusión, en lugar de facilitar la toma de decisiones. «Hay demasiada información dando vuelta de cómo deberíamos criar, de cuál es la mejor forma de hacer cada cosa de la crianza que más ha contribuido al estrés y a sentirse como, ‘ay, entonces qué hago‘», destaca la psicóloga. La urgencia de la corresponsabilidad De acuerdo con la especialista, el estrés parental no es un asunto individual, sino social. «Cuando hay una persona sola cuidando, por ejemplo, la probabilidad de que esa persona sufra de estrés parental, o, incluso, de burnout parental es súper alta». Adicionalmente, esta carga recae desproporcionadamente en las mujeres. A pesar de que la idea de la corresponsabilidad ha tomado fuerza, la realidad práctica muestra un panorama distinto. «La corresponsabilidad en realidad debería ser como una responsabilidad compartida más como sociedad que entre mamá y papá», enfatiza la doctora en Estudios Psicoanalíticos. ¿Cuándo buscar ayuda? Los signos a los que hay que prestar atención incluyen cambios significativos y sostenidos en hábitos cotidianos, como el sueño y la alimentación, una irritabilidad exacerbada, pérdida de placer en actividades antes disfrutadas, o experimentar conductas con los hijos que pueden ser agresivas. «Cuando mis hijos gritan, me da demasiada rabia, no me puedo controlar, o el otro día me salí y tuve una conducta con mis hijos que no me hubiese gustado tener y me arrepiento mucho y ahora no sé cómo salir de ahí», ejemplifica Costa. El burnout parental representa la forma más extrema de este estrés, un agotamiento máximo donde el cuidador «toca fondo» y ya no puede lidiar con las tareas de la crianza, generando conflictos recurrentes. Este agotamiento no solo tiene consecuencias emocionales, sino también físicas, debido a la sobrecarga fisiológica y el desequilibrio hormonal (como el cortisol) que el estrés prolongado provoca. Revisa la entrevista completa a continuación: