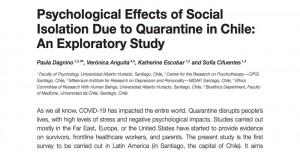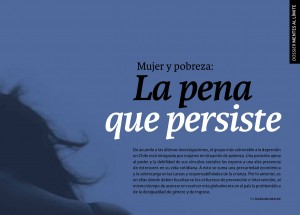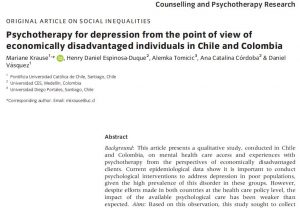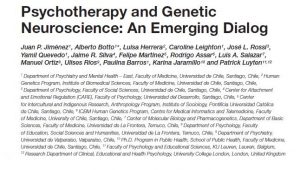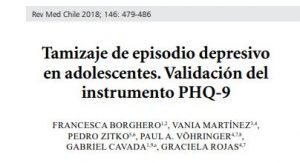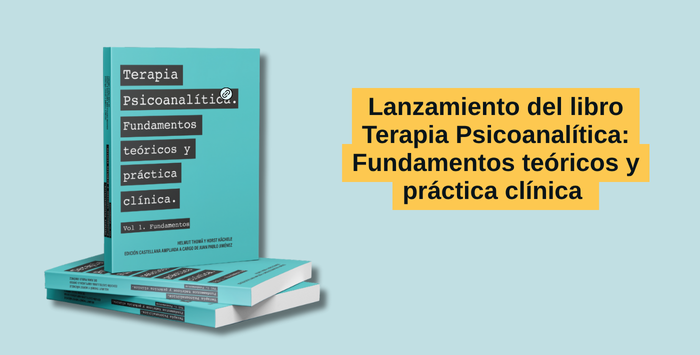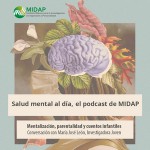Investigadora de MIDAP participa en position paper internacional y multidisciplinario
La Investigadora Asociada de MIDAP, Vania Martínez, participó en el position paper “International consensus on a standard set of outcome measures for child and youth anxiety, depression, obsessive-compulsive disorder, and post-traumatic stress disorder” publicado durante enero en The Lancet Psychiatry. Este trabajo es realizado por un equipo internacional y multidisciplinario de más de 25 profesionales reunidos por ICHOM (The International Consortium for Health Outcomes Measurement). “En septiembre de 2018 el equipo coordinador – que está en Londres – me invitó a participar. Anteriormente la Dra. Graciela Rojas había participado en esta experiencia, pero en relación a adultos”, cuenta Vania, y agrega que “por más de un año tuvimos reuniones y votaciones en línea. El grupo de trabajo estuvo conformado por personas que trabajan en clínica con estos cuadros, investigadores e investigadoras, expertos/as en psicometría y en epidemiología y también expertos/as por experiencia; jóvenes que han tenido estos diagnósticos y sus padres y madres. Con este trabajo, y a través de votaciones, se van llegando a consensos: edades, cuadros, dimensiones a evaluar, instrumentos y periodo de tiempo” Una de las mayores barreras que impide mejorar la efectividad del cuidado en salud mental es la falta de consenso en la medición de resultados. Este position paper reúne recomendaciones específicas para la ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y estrés post traumático en niñas, niños y jóvenes de entre seis y 24 años. Este grupo internacional trabajó a través de teleconferencias y de ejercicios utilizando la técnica Delphi (método para consenso de grupos) adaptada, y votación anónima iterativa, respaldada por aportes de investigación secuenciales. Una revisión sistemática del alcance identificó 70 resultados posibles y 107 instrumentos de medición relevantes. Las medidas se evaluaron por su viabilidad en la práctica habitual (es decir, brevedad, disponibilidad gratuita, validación en niños y jóvenes y traducción de idiomas) y desempeño psicométrico (es decir, validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio). “Este consenso tiene especial implicancia en la evaluación de resultados en el área clínica. Se detectó que había muchas formas de hacer evaluaciones y distintos aspectos a evaluar, por lo que este consenso ofrece una propuesta para que podamos comparar nuestros resultados con los mismos instrumentos y dimensiones”, explica la Dra. Martínez. “Este es un consenso internacional al que se llega con un equipo de distintos países y que luego es validado en un proceso muy riguroso y detallado. Además, este es un consenso centrado en los y las pacientes y por ello es muy importante su opinión respecto de estas medidas”, detalla la Investigadora Asociada de MIDAP. Leer el artículo en The Lancet Psychiatry aquí.