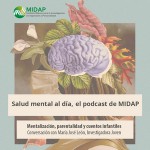Experiencia extranjera para la ciencia nacional
• Maryam Farhang, psicóloga iraní, escogió MIDAP para desarrollar un proyecto posdoctoral que aspira a beneficiar a la Tercera Edad con intervenciones en Salud Mental 17 mayo 2018.- Ella nació y creció en Isfahán, una histórica ciudad en el centro de Irán, y hace un par de años llegó a Chile para acompañar a su esposo –también iraní- que está desarrollando un proyecto de investigación en Ingeniería de Nanomateriales en la Universidad de Concepción. Maryam Farhang es psicóloga y continuó su carrera en India, primero con un Magíster y luego con un Doctorado en Psicología, donde desarrolló estudios analíticos de Salud Mental y Bienestar Subjetivo en estudiantes universitarios. Luego regresó a Irán y trabajó en terapias para pacientes psiquiátricos, y en Salud Mental y Promoción del Bienestar en adultos mayores. Ése fue justamente el tema que le animó a continuar su carrera en nuestro país. “Cuando vine a Chile, busqué –porque quería hacer investigación- y descubrí que ustedes están enfrentando el problema del envejecimiento de su población. Es un desafío nacional y por eso es importante trabajar en esta área”, explica Maryam. Las dificultades que ya están enfrentando los sistemas sociales y de salud debido a la cada vez mayor cantidad de adultos mayores, estimulan justamente a algunos científicos para buscar soluciones eficaces y con base sólida que mejoren la calidad de vida en este segmento de la población y eviten que empeoren sus de por sí vulnerables condiciones. “El envejecimiento puede causar efectos dañinos en la tercera edad, y en último término, dependencia, fragilidad precoz, y la mayoría puede presentar Deterioro Cognitivo Leve. En algunos puede progresar hacia demencia o alzhéimer”, indica la profesional. “Y es necesario hacer algo por ellos, ya que si no se consigue ningún cambio, la Organización Mundial de la Salud estima que los casos de demencia van a aumentar 77 por ciento hacia 2030 en Uruguay, Argentina y Chile. Por esta razón estoy trabajando muy seriamente en este campo”. Una oportunidad en MIDAP Aprovechando la experiencia que Maryam Farhang adquirió en India al investigar científicamente la meditación yoga, cuando llegó a Chile buscó un nicho académico donde desarrollar un proyecto. Los contactos con psicólogos en la Universidad de Concepción y en la Pontificia U. Católica de Chile le condujeron a MIDAP, que justo había abierto un concurso para investigaciones posdoctorales. Postuló, fue aceptada, y quedó bajo la supervisión de Claudia Miranda, Doctora en Salud Mental y Envejecimiento, que trabaja temas de Tercera Edad en nuestro instituto. De eso hace casi dos años. Maryam Farhang ahora ya habla un poco de español, ha ido acostumbrándose al estilo de vida de Chile, maneja su tarjeta BIP como cualquier santiaguina, y divide su semana entre su trabajo en MIDAP y los viajes a Concepción para ir a ver a su marido. La investigación actual de esta psicóloga apunta a las intervenciones mente-cuerpo en personas mayores con Deterioro Cognitivo Leve, que incluyen terapias basadas en mindfulness y reducción del estrés, yoga, taichi y meditación. “En Chile hay algunos trabajos relacionados con intervenciones basadas en mindfulness -que están comenzando- pero son limitados e incluso no hay ninguno sobre Tercera Edad, así que no existe evidencia local. Es necesario recolectar datos locales”, comenta Maryam. “Es posible implementar algún tipo de intervención en las personas mayores para superar estos desafíos y promover la autoconciencia del envejecimiento. Por ejemplo, se puede adaptar para la población chilena lo que ya se ha hecho en otros países con las intervenciones basadas en mindfulness. Creo que si hacemos estas cosas va a haber un impacto positivo en este campo. El promover la autoconciencia del envejecimiento va a traer consigo una darse cuenta del proceso de vida presente y de los cambios inevitables que van a ocurrir en esa etapa -físicos y cognitivos- con una actitud receptiva y de aceptación. Van a cultivar emociones positivas respecto de su envejecimiento y de los cambios, en lugar de negación y resistencia”, enfatiza Maryam. Gracias a su trabajo en MIDAP, la profesional postuló y fue aceptada para participar en el Segundo Taller Latinoamericano de Investigación en Depresión y Personalidad, que se efectuó en marzo pasado. Allí, además de asistir a la serie de conferencias, ella pudo exponer ante los demás estudiantes y los profesores chilenos y extranjeros los avances de su proyecto posdoctoral sobre aplicación de mindfulness basado en yoga para adultos mayores con deterioro cognitivo leve. “Este Taller fue una excelente oportunidad para que me conectara con investigadores y profesionales en un entorno de aprendizaje cercano, que posibilitó intercambiar información en espacios abiertos de discusión y recibir una retroalimentación especial, que fue efectiva para impulsar mi proyecto”, recuerda Maryam. La investigadora posdoctoral de MIDAP está postulando ahora a financiamiento FONDECYT para continuar con su trabajo. Por de pronto, ya hizo una revisión sistemática de la literatura científica internacional relacionada con el impacto de las intervenciones mente/cuerpo en adultos mayores con Deterioro Cognitivo Leve. Y participó en un grupo encabezado por la investigadora asociada de MIDAP, Claudia Miranda, que redactó un paper acerca de la validación de un test para la población de Tercera Edad en Chile, actualmente en revisión para publicarse en el International Journal of Geriatric Psychiatry. Ciencia y experiencia venida de lejos, para beneficio de la comunidad chilena…